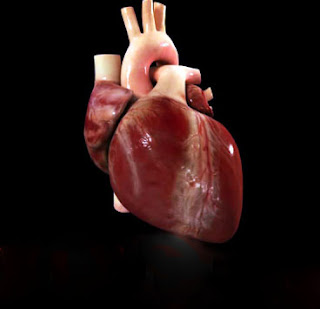“Y era el demonio de mi sueño,
El ángel, más hermoso.”
Antonio Machado.
Te conocí en una habitación clara. Las paredes eran casi rosas. Tu piel era cetrina, tu pelo estaba hecho de ceniza. Estabas moreno de sol. Tu fragilidad, tu palidez morena me invitaba a acariciarte. Dicen que los demonios huelen a azufre, pero tú olías a aceituna. Debí interpretar ese signo como una sombra, como una cualidad oscura de ese ser gris que fuiste, esa mancha en la inocencia que todavía conservaba. Esa sala pequeña de paredes cálidas y sillones grises fue el testigo silencioso de lo que no dijimos, de lo que no pasó. Fue mi madre quien me arrojó hasta ahí, fueron las clases de guitarra con tu hermana. Creí que nos unía la música, creí que nos unía la pasión. Irene se dio cuenta desde el primer momento, no era difícil notar la turbación que causabas en esa niña regordeta. La saliva se volvía costra en la garganta y no podía hablar, tú siempre mirabas de reojo. Mis trece años saltaban dentro de mi pecho. Mis trece años se colocaban sombra azul sobre los párpados y gruesas capas de rímel y relleno de algodón en el sujetador. La ropa continuaba siendo holgada, como la tuya, como la de toda la gente de nuestro alrededor. Ahí se escondían las caderas que brotaban, la carne que se escurría por el estómago, por los brazos. Pero tú permanecías indiferente, impasible ante mis defectos, ante todas las cosas monstruosas que formaban mi reflejo. Indiferente incluso cuando comencé a regalarte mis poemas, escribía cuadernos enteros pensando en las pocas veces que podía verte, interpretando cada gesto como un símbolo mágico.
“herida de espina de rosa,
Penétrame,
Hazme el amor en la cruz
Cánsame de una historia sin final”
Los versos se escurrían ante tus manos insulsas, decías que no te gustaba la poesía, que no podías entenderlos. La sonoridad de la máquina de escribir con la que los pasaba “en limpio” para ti, sonaba amarga. Irene sí los disfrutaba, siempre pedía más. Pero los versos eran para ti, no podías reconocerlos bajo la gruesa capa de carmín, bajo la enorme necesidad que tenía de que me quisieras. No podía conformarme con este amor que podía llenar mi mundo de palabras, que me llenaba de un ardor desconocido hasta entonces por mi cuerpo, por mi piel. Necesitaba compartirlo, que lo hicieras tuyo. Pero no fue a mí a quien inundaste, primero fue a Yesenia, la niña rubia y alta, sin carnes, sin cuerpo, con esas largas piernas y esa virginidad horadada por todos, por ti también. Luego fue Silvia, su nariz achatada, sus ojos juntos, sus piernas flacas y esa zona entre sus piernas que permanecía mojada eternamente y que te permitió a ti como a tantos otros llenarla durante un rato de insatisfacción. Incluso me hizo saber el color de tu ropa interior, incluso la vi llorar cuando meses más tarde recordó que el condón se había roto. La vi llorar porque era el tercer aborto de sus 18 años. Sí, el tiempo había pasado, aunque yo sólo tenía 15, la carne seguía escurriéndose por mi cuerpo, la piel continuaba sobrando. El rímel de miel seguía tratando de volver mis ojos aún más grandes, de resaltar lo único que realmente reconocía como parte de mi cuerpo, mi rostro, quizá las muñecas, los huesos de las clavículas que resaltaban en mis hombros. Mi círculo ahora era otro, ahora las faldas cortas me seguían siempre, jugaba a que alguien le gustaran esas piernas, pero ningún valiente había llegado para calmar el fuego. Ese que provocabas tú, seguías siendo sol. Incluso aparecías en los sueños que me hacían vivir dos vidas, eran una especie de historieta que continuaba a la siguiente noche. En mis sueños me querías, vivíamos juntos en una habitación de paredes azules, la música no cesaba nunca, no cesaban los besos, las caricias, en mis sueños mi vientre crecía regado por ti. Tan dañino eras, tan ponzoñoso que me impedías descansar, alejarme. Permanecías oculto, mío. Aunque sólo te viera de vez en cuando, cruzar alguna acera, caminar hacia tu casa, bajar del autobús. Yo siempre cogía la misma ruta, procuraba seguir el mismo horario esperando que el milagro se produjese que pudiéramos hablar de nuevo, aunque dijeras que no entendías, aunque mis poemas siguieran sin gustarte. Pero el tiempo de las fiestas se había ido, esa en las que me tomaste de la mano, donde nos sentamos sobre el suelo sin hablar, donde sentí que por fin me habías mirado, donde creí que habías estado a punto de besarme. Pero el milagro no ocurrió, así que decidí forzarlo. Llegué a tu casa demasiado pronto, Irene me había dicho que los sábados salías tarde de casa. Comeríamos ahí, tu hermana había olvidado un ingrediente, el pretexto era infantil y absurdo pero fue así. Contábamos con una hora solos, una hora para contarte todo lo que sentía, usé un lenguaje simple, sabía que lo preferías, el lenguaje en el que nos ocultábamos, te hablé como a un amigo. Mi mente no podía soportar la posibilidad de una negativa. Te dije que me gustaría salir contigo, conocerte, compartir cosas, momentos, ser tu chica. Tus dedos pálidos dejaron la guitarra, se agitaron nerviosos y cogieron la flauta para desarmarla y volverla armar. Yo había ensayado tanto el movimiento de mi lengua cuando te besara, había ensayado tanto las palabras, las había pulido, llevaba la blusa roja de encaje y licra, el escote en el pecho dejaba ver los pechos redondos que ahora ya no necesitaba aparentar. Nervioso, dijiste que yo era muy pequeña, que no podías hacer eso. ¿No podías hacer qué? Compartir tu tiempo conmigo, darme un poco de ti. Dejé que el tiempo se escurriera, ahora tenía la certeza de que no era mi edad lo que me separaba de ti, sino mi físico, te habías acostado con mis compañeras de colegio, la niña rubia tenía los mismos años clavados en los muslos. Intenté echarte pero te quedaste, estabas ahí cuando llegó el primer hombre con la certeza de que sino podía ser querida quizá al menos pudiera ser gozada. Estabas ahí cuando llegó el segundo lleno de palabras dulces, de intenciones de llevarme a la cama, de llevarme hasta su sexo flácido, esa flor desde la que reías oculto, diciendo que el deseo también se me había negado. No había vuelto a verte hasta los 17, justo esa noche, justo después de todos los tequilas. Cuando la conversación que había ensayado tantas veces ya se había esfumado. Acercarme hasta ti sin saludar, y comenzar soltando las palabras como disparos en ráfagas certeras que por fin me dejaran respirar. “No debí enamorarme de ti. No debí dejarte hacerme daño. No debí creer que eras distinto, eres superficial, cruel. Te sepultaré en la arena de mi olvido y algo te dolerá muy hondo, aunque no sepas, porque conmigo se cierra una posibilidad, se pudre todo el cariño que un día mis pocos años guardaron para ti. Se pudre un amor tan puro que hubieras sido incapaz de percibir”. Cuando abrí los ojos ya estabas frente a mí, de mis labios salió un “hijodeputa” que te hizo sonreír con una mueca oscura. Te acercaste un poco más, rozaste mis piernas con las tuyas, tocaste mis labios y me hundí. No hubo fuegos artificiales, no hubo fuegos fatuos. La nada se hinchó sobre mi pecho. La nada. No sentí nada. De mi boca brotó otro “hijodeputa ¿Por qué me besas? a ti te gustan flacas” otra sonrisa fúnebre llegó a tu cara. No eras luz, no eras nada de lo que alguna vez yo te había creído. Yo tampoco era la misma niña triste, la misma niña que lloraba bajo el agua, que hacía cortes confusos sobre su piel. Tuvo que ser entonces, me tenías en tus manos vociferando como una perra loca, mis lágrimas comenzaron a brotar, me fui limpiando de todo el odio, brotaron insultos contra ti. Te alejaste despacio, sin decir nada. Pero sobre todo hubo insultos para mí. Para el mundo, para la vida, para la nada cotidiana que me había roto. Mis labios se limpiaron en los más cercanos, los de Alcira, que intentaba consolarme. Al día siguiente todos en el pueblo conocían la historia de la lesbiana loca. Al fin logré romper con el hechizo, pero sé que el demonio de mi sueño era el ángel más hermoso.
orquidea psicopata
Pintura: Eros y Psique, William Buguereau.